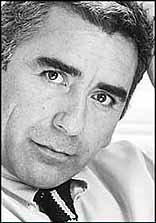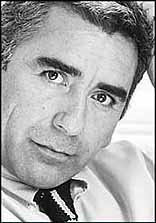 Rector UDP
Rector UDPCarlos Peña
El caso de Chiledeportes es grave. No ha muerto nadie. La integridad física de todos está a salvo. El mundo gira igual que ayer.
Pero la administración estatal mostró unos intersticios que no huelen del todo bien. Y su prestigio -eso que antes se llamaba decencia- está en duda.
No sirve de nada echarse tierra a los ojos. El asunto es grave.
A diferencia de lo que se reprocha a Pinochet (a estas alturas, cada denuncia en su contra, plausible o no, es apenas una nueva raya en un tigre) esto habría ocurrido en democracia. Y no sería imputable a una persona, sino a una coalición gubernamental en la que la ciudadanía depositó su confianza y que, gracias a eso, lleva ya dieciséis años en el Estado.
Cuando una persona roba siempre es posible echarle la culpa a su carácter moral. Pero cuando es un grupo el que lo hace ya no es un problema de carácter: es un asunto de ethos y de reglas compartidas. Y es que para que participen varios (que incluso pueden no conocerse entre sí) es necesario que la apropiación de lo ajeno se haya convertido en una conducta rutinaria, sometida a pautas instrumentales, cuya ejecución llega a formar parte de los deberes funcionarios.
Eso es más o menos lo que muestra el caso de Chiledeportes. La apropiación o el uso desviado de dineros públicos parece estar en este caso tan internalizada que posee todos los rasgos de una conducta racional: se captura un sector del Estado, se hacen presupuestos, se planifica una especie de hurtos hormiga y se distribuyen los fondos en base a criterios de equidad.
Casi un remedo del comportamiento racional y burocrático que Weber describió como parte del Estado moderno.
Sólo que aquí la racionalidad se usa en interés del grupo al que se pertenece y no a favor del interés público.
Eso es exactamente lo que se denomina corrupción. Y es lo que se acaba de descubrir en Chiledeportes.
La corrupción, enseña la literatura, se acrecienta cuando hay poca transparencia y alta discrecionalidad. Si las decisiones públicas se pueden tomar en las sombras y no están sujetas a reglas, o las reglas son susceptibles de tantas interpretaciones que finalmente quedan entregadas a la voluntad de quien debe someterse a ellas, entonces es probable que la corrupción crezca como la mala hierba.
Pero es posible que en este caso la corrupción tenga también otras causas.
La primera es el tiempo. Después de casi dos décadas de pertenecer al aparato gubernamental es difícil ponerse en el caso de ganarse la vida fuera de él. Es como pedirle a un pez que se imagine fuera del agua. Los incentivos para aferrarse al poder con dientes y uñas y saltándose, si es necesario, todas las reglas, son entonces muy altos. Es casi un asunto de supervivencia.
La segunda es lo que a veces se ha llamado el dilema del político. Los políticos profesionales saben que su reelección depende de cuánto bien hagan a la comunidad; pero también de la lealtad que logren de los grupos partidarios. ¿A quién hay que favorecer, entonces, una vez que se alcanzó el poder y el bolsillo del Estado está al alcance de la mano? ¿Al conjunto de la ciudadanía o a los leales? La salida para el dilema es obvia. Hay que cuadrar el círculo: tratar de que el aparato en lo grueso funcione bien para el público, pero, al mismo tiempo, permita una apropiación razonable para el personal del partido (algo así como premiar a los amigos, castigar a los enemigos y hacer justicia a todos los demás). Es más o menos lo que ha ocurrido en este caso.
Todavía es posible que contribuya la alta complejidad del Estado y la falta de vínculos entre quienes tienen la oportunidad de hacerse de la bolsa y quienes padecen las consecuencias políticas cuando el asunto se descubre. Es el caso de nuestro país. Los que llevan los costos inmediatos de las malversaciones, como la Presidenta, están demasiado lejos de aquellos cuyos actos deben ser controlados. La solución a este problema parece evidente. Hay que incrementar los niveles intermedios de responsabilidad y de rendición de cuentas.
En fin, también es posible que este tipo de conductas no estén alentadas por el propósito de remunerar a los operadores sino por el propósito de allegar recursos para las campañas. Mientras la derecha eludiría las reglas mediante donaciones encubiertas de las empresas (que al alterar la base de cálculo de los impuestos obligan a la renuncia fiscal), la Concertación lo haría mediante este tipo de exacciones. A fin de cuentas, cada uno saca recursos de aquel que tiene más cerca.
Pero, sin importar cuál sea la explicación, el asunto obliga al gobierno a actuar con severidad.
Y es posible que eso traiga conflictos internos a la Concertación. Todos saben que en los partidos respiran, a punta de esquilmar dineros fiscales, dos o tres caciques que venden la lealtad de un grupo y prestan servicios políticos. Es lo que se conoce como máquinas. Las hay en todos los partidos; pero es probable que sean más abundantes en la coalición gubernamental, puesto que ella ha dispuesto de mejores condiciones para su sobrevivencia. Esos grupos son a los partidos lo que las barras bravas a los equipos de fútbol. Poseen un gigantesco poder de amenaza que va más allá de las cadenas formales del poder. Los condottieros que manejan esos grupos son conocidos y poseen redes en todos los intersticios del Estado.
Acabar con esos grupos -el caso de Chiledeportes debe ser uno de varios, puesto que lo más probable es que, en el conjunto, cada máquina tenga su respectivo coto de caza- es casi un deber republicano. Y aquí el gobierno de Bachelet posee una oportunidad inmejorable para estar a la altura. Porque si castiga con severidad a esos grupos no sólo contribuirá a que estas prácticas se detengan y aumente la virtud de nuestra vida cívica. También le hará bien a los partidos. Les sacudirá esos puñados de militantes que, como consecuencia de la costumbre, arriesgan llevar una existencia parasitaria.